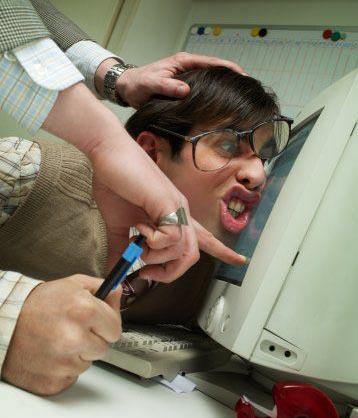Historia
Compartimos esta lista elaborada por el
historiador cartagenero Javier Ortiz Cassiani, quien acaba de publicar
‘El incómodo color de la memoria’, un libro de columnas y crónicas sobre
la historia negra del país.
1. Ana María Matamba y la lucha por la memoria
Su
apellido la trasportaba a un reino africano al sureste del reino del
Congo y al este del reino del Ndongo, cerca del moderno Angola, donde
seguramente sus ancestros tenían enterrado el ombligo. Había nacido en
1720 en la hacienda Periquitos en la jurisdicción de la Villa de Honda,
para los tiempos en que la corona española discutía sobre la necesidad
de crear el Virreinato de la Nueva Granada ante el contrabando
practicado con absoluto descaro, y la falta de control sobre las gentes y
el territorio. El historiador Rafael Díaz, ha dicho que cuando nació,
su madre era esclava de la hacienda, pero su padre, un esclavizado
bozal, ya había sido vendido por Justo Layos –comerciante y
terrateniente español propietario de la hacienda–, a un tratante de
Popayán. Nunca más se supo de él. Allí creció Ana María Matamba, con la
licencia que daba vivir en las cercanías del puerto de Honda escuchando
los rumores de cimarronaje y liberación que traían los bogas que
navegaban las aguas del río Magdalena. En la rueda del fandango y
cantando bundes, junto a negros, zambos y mulatos, esclavos y libres,
conoció la libertad en medio de la esclavitud y al padre de sus dos
hijas. Cuando su madre murió sería manumitida por su amo, pero después
de un tiempo tuvo el coraje de demandarlo por haberle incumplido con los
bienes que se comprometió a entregarle a ella y a sus hijas con el
otorgamiento de la libertad. Ana María sabía firmar. Rubricaba los
memoriales del pleito con su apellido angoleño: Matamba. Los jueces y
los escribanos la corregían, e insistían en ponerle el apellido de su
antiguo propietario: Layos. Ella volvía a escribir Matamba, como una
forma de acudir a la memoria de sus ancestros para ratificar su
condición de sujeto de derecho y no como alguien que debía su existencia
sólo a los caprichos del otro. Murió a los 90 años, cuando la libertad
que ella había aprendido a entender en el fandango y corriendo en los
potreros de una hacienda en la Villa de Honda, comenzaba a convertirse
en la agenda política de los suyos.
2. La muerte del mulato José Padilla
Cuando
José Padilla aparecía por Cartagena de Indias sus contradictores
políticos se inquietaban y decían que con él llegaban también “los
bochinches de colores”. Este hombre, de origen humilde y marino por
vocación, nacido en Riohacha el 19 de marzo de 1784, fue uno de los
líderes militares más destacados en la consolidación de la independencia
nacional. Participó en la defensa de Cartagena de Indias durante el
Sitio de Pablo Morillo en 1815, liberó a la ciudad de las últimas tropas
realistas con el triunfo en la Noche de San Juan de 1821 en la bahía de
Cartagena, y fue el héroe de la batalla naval de Maracaibo del 24 de
julio de 1823, con la que se definió el destino político de los llamados
países bolivarianos. Pero a pesar de los triunfos llevaba la desgracia
en la piel. Era un mulato que habitaba un territorio con fuertes
tensiones raciales, y eso le costó la vida. La mañana del 2 de octubre
de 1828, en la Plaza Mayor de Bogotá, fue fusilado y luego colgado en la
horca, condenado por haber participado en la fallida conspiración para
asesinar a Simón Bolívar. Padilla siempre lo negó.
Cuando
ocurrieron los hechos estaba en la cárcel, y los implicados en la
confabulación nunca dijeron con certeza que el almirante estaba enterado
de los planes. En una época donde era moneda corriente indultar a los
conjurados, a Padilla se le aplicó la máxima pena. Otros, incluyendo a
Francisco de Paula Santander, serían mandados a un cómodo exilio en
Europa. Apenas un mes después de su muerte, Bolívar ya estaba
arrepentido: “Lo que más me
atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán los de la clase
de Piar y Padilla. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil
sino en favor de ese infame blanco [Santander], que no tenía los
servicios de aquellos famosos servidores de la patria. Esto me
desespera, de modo que no sé qué hacerme”, escribió amargamente. En 1831
la Convención Granadina decretó la reivindicación oficial del héroe y
la Ley 69 del 30 de junio de 1881 aprobó su rehabilitación permanente y
la construcción de una estatua de bronce en Riohacha. Hoy,
paradójicamente, en la Escuela Naval que lleva su nombre, existen serios
obstáculos para que los de su color ingresen como oficiales. Y hace
poco, una mujer negra empleada del servicio doméstico, luego de ser
obligada a retirarse del Club Naval en Cartagena cuando acompañaba al
hijo de su patrona a una fiesta infantil, tuvo que acudir a un tutela
para hacer suprimir un infame artículo del reglamento que equiparaba a
las empleadas del servicio doméstico con mascotas y prohibía su ingreso a
las instalaciones del Club.
3. Leer a María en clave negra
En todos los colegios, a los largo y ancho de la geografía nacional, se ha leído María,
la novela canónica de Jorge Isaacs. Pero en esas apresuradas lecturas,
hechas por años en las aulas de la nación, escasean las reflexiones
sobre el vasto universo negro consignado en la obra. Para la mayoría de
los colombianos la novela fundacional de la literatura nacional, no es
más que la recreación del drama universal de los amores trágicamente
truncados entre Efraín y María. Quizás algunos recuerden que Nay
(Feliciana) es una esclavizada y aya negra, pero en el imaginario
cotidiano construido sobre la narración no hay lugar para su mundo
africano descrito generosamente por Isaacs. Cuando pensamos en la obra
tampoco somos conscientes de la recreación paternalista del espacio
esclavista con hacendados generosos y esclavos respetuosos y
agradecidos; ni pensamos en los negros que tocaban bambucos con versos
“tiernamente sencillos”, antes de que los propagandistas de la patria
treparan esta música a las montañas, y estilizada, la convirtieran en el
símbolo de una nación con pretensiones de blancura. Se nos olvida
también, que son los bogas negros quienes transportan a Efraín por el
río Dagua, en su desesperado intento de reencontrarse con María, y
entonan un bunde triste como obertura del destino inexorable de los
amoríos desdichados: “Se no junde ya la luna/Remá, remá/¿Qué hará mi
negra tan sola?/Llorá, llorá”. Algunos años después, Candelario Obeso
inmortalizara versos parecidos y recogería la voz de los bogas del
Magdalena en Cantos populares de mi tierra.
Leer a María en clave negra, reconocer que la novela fundacional del
siglo XIX está llena de referencias a lo negro, es una manera de
devolver el protagonismo a estos grupos en la azarosa construcción de la
nación.
4. Juan Coronel, el periodista errante y olvidado
Su
vocación de defensor de las libertades y la democracia definió su
condición de errante. Cuando la Regeneración afianzó su proyecto
político, Juan Coronel Galluzo consideró que el ambiente de la nación
estaba saturado de clericalismo y abandonó a Cartagena de Indias para no
regresar jamás. Había nacido el 20 de julio de 1868 en Juan de Acosta
–para entonces un pequeño pueblo del Estado Soberano de Bolívar–, pero
sus padres lo trasladaron a Cartagena cuando apenas tenía cuatro años,
porque su madre, Martina Galluzo, una humilde mujer negra, era natural
de esta ciudad. Allí, muy joven, se hizo tipógrafo, se convirtió en un
autodidacta y lector consagrado, y como militante del liberalismo
radical se forjó una personalidad orgullosa y revolucionaria. Con la
rifa de una pequeña biblioteca que había ido formando con mucho
esfuerzo, logró reunir unos cuantos pesos y se fue a probar suerte a
Venezuela en 1889. En caracas trabajó como tipógrafo y editor de
periódicos, se opuso al gobierno venezolano de turno y terminó exiliado
en Puerto Rico, de donde también sería expulsado por su vinculación con
la prensa que presionaba por la autonomía del territorio. Recaló en
Centroamérica, y en Guatemala, en 1895, publicó su trabajo Un Peregrino,
una obra autobiográfica en la que muestra su condición contestataria y
andariega. Antes, en la ciudad de Ponce (Puerto Rico), había publicado Un viaje por cuenta del Estado y varios artículos y ensayos en el periódico La Democracia.
En 1900 estaba viviendo en Chile, y en 1901 ya hacía parte de la
delegación de periodistas que ese país llevó al Congreso Panamericano en
Ciudad de México. Moriría en Chile, en la miseria, a la temprana edad
de 44 años, recluido en un sanatorio, el 20 de julio de 1904. En un
homenaje que le brindó la Academia Literaria de El Salvador, el escritor
Román Mayorga Rivas, dijo que “Juan Coronel ha muerto dos veces pero ha
resucitado en los anales de la prensa de América”. Aquí, en su país, ni
siquiera sabemos el lugar exacto donde reposan los restos de quien
alguna vez escribió: “Tenemos en América una sedicente aristocracia que
mejor acepta el cruzamiento con algún presidiario europeo, a trueque de
la blanca piel, que encallarse con la admisión de un negro”.
5. El olvido a Manuel Zapata Olivella
La
magnitud de este hombre negro nacido en Santa Cruz de Lorica (Córdoba)
en 1920, no cabe en las mezquinas dimensiones de la memoria nacional.
Antes que nada estuvo Manuel. Fue él quien le enseñó a Gabriel García
Márquez las tierras del Magdalena grande y La Guajira con las que amasó
el barro para fabricar su obra. Fue el primero que llevó a Bogotá y
mostró por todo el mundo a los gaiteros de San Jacinto, a los
acordeoneros de las llanuras del Caribe, a las cantadoras del Pacífico
colombiano, y sembró las bases sobre las que se construyó la identidad
musical de la nación; y fue quizás el ensayista cultural y literario más
importantes del país en los años cincuenta y sesenta. Hoy su copiosa
obra, representada en más de siete novelas, relatos, muchos cuentos, una
importante cantidad de ensayos e innumerables crónicas y notas de
prensa, se estudia en centros académicos de todo el mundo, mientras que
en el país apenas es recordado por unos cuantos especialistas. Murió en
Bogotá, la “señora de las brumas” –como alguna vez la llamó–, en la
pobreza, en una fría habitación de un pequeño hotel del barrio la
Candelaria, un 19 de noviembre de 2004.